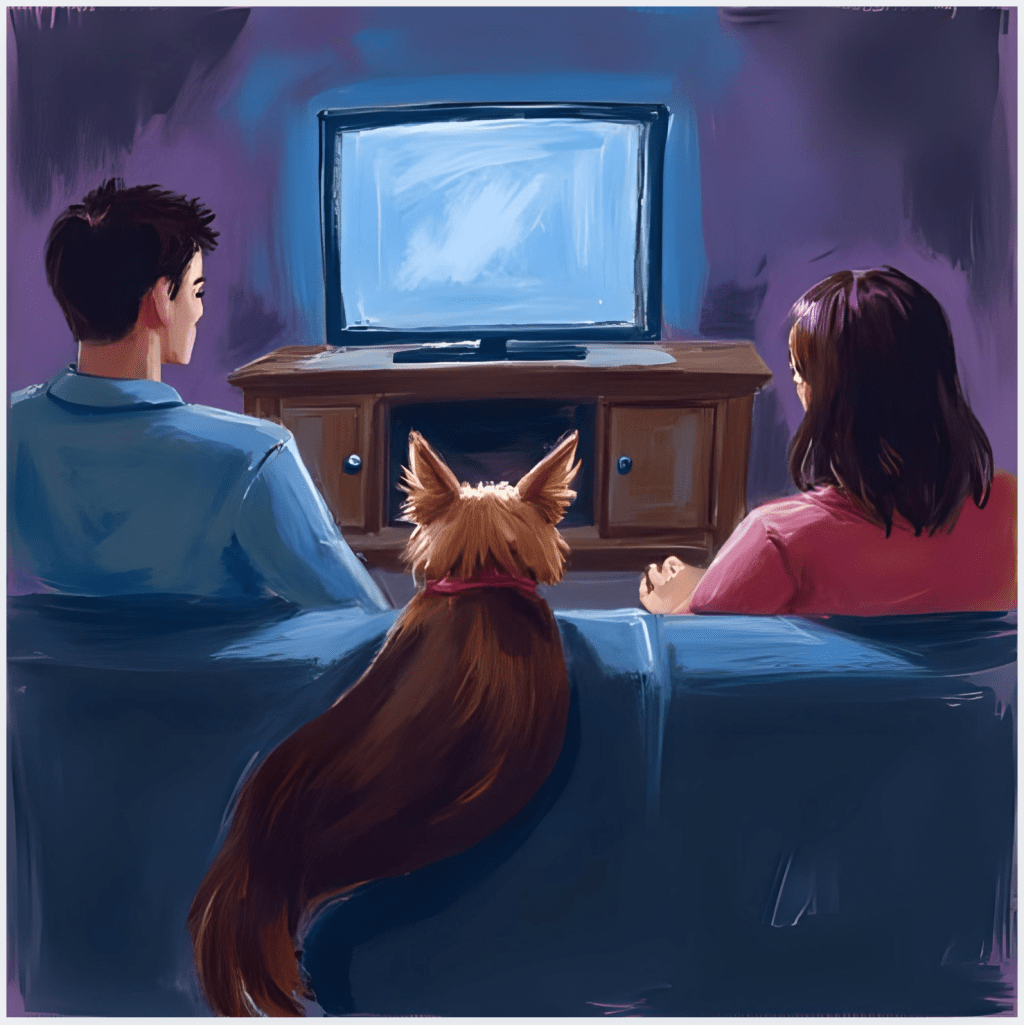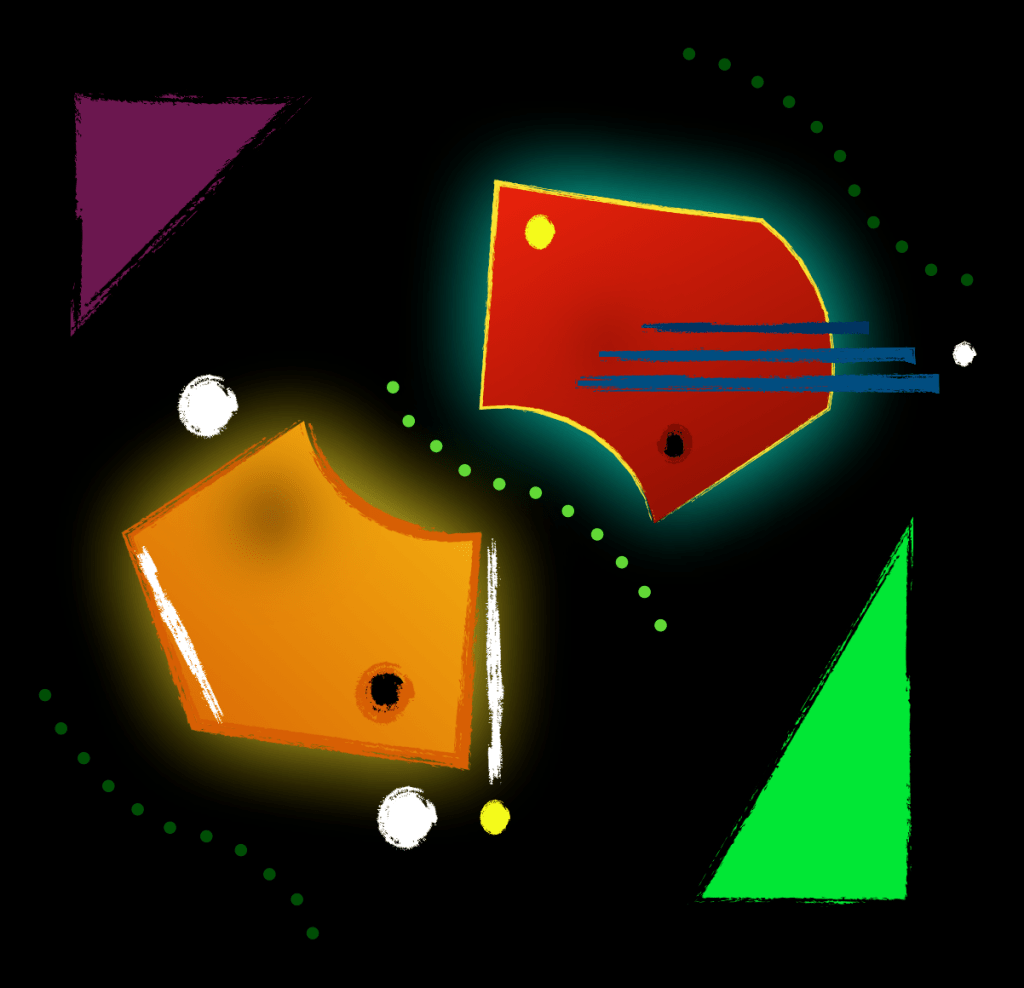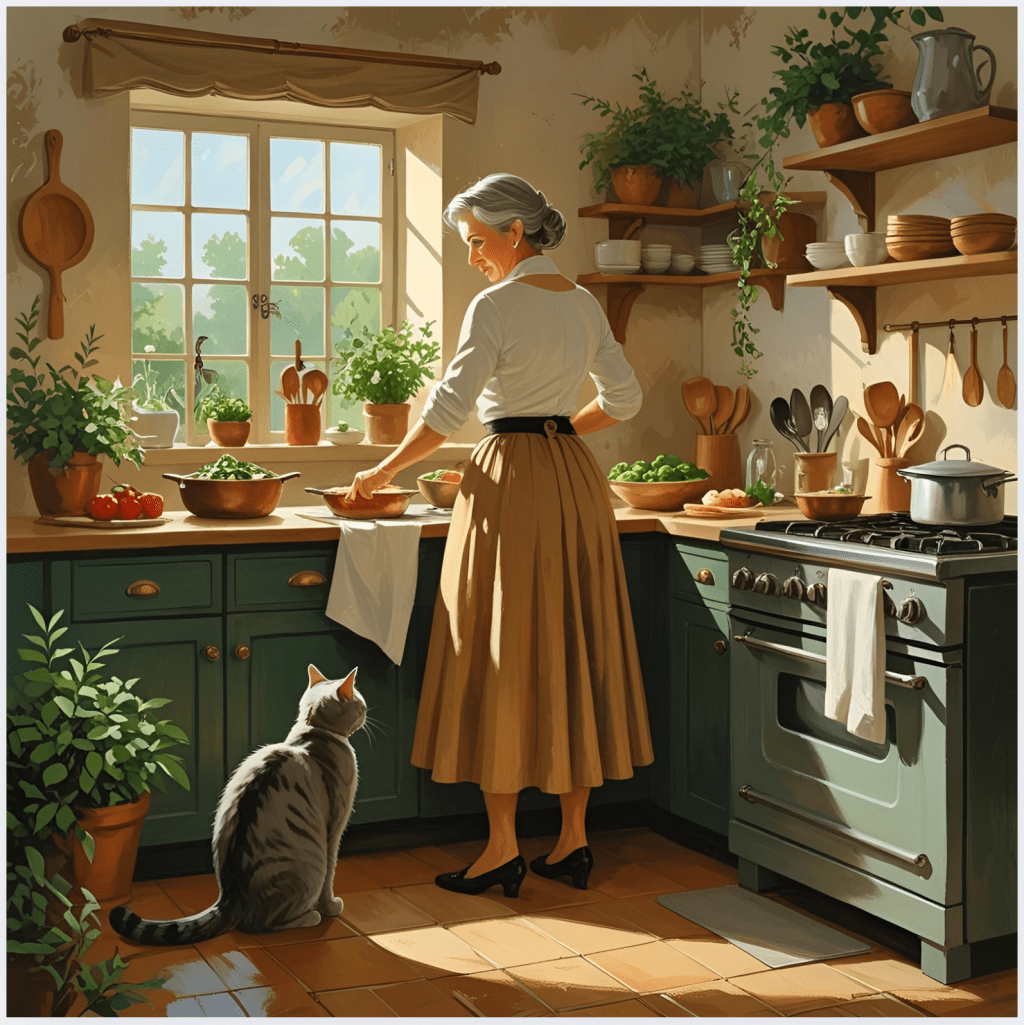1
Cuando se casaron, Vivian y Frederick compraron un modesto adosado en una apartada urbanización por una zona de la ciudad que estaba expandiéndose. No tenían aún hijos y Vivian, que los deseaba, insistía a su marido. Éste, analista de mercados e inversor financiero que teletrabajaba desde casa, decía no tener tiempo ni energía para hijo alguno. Eso decía; pero tras muchas discusiones, Vivian consiguió que cediera.
Pasó un año sin resultados. Vivian se desesperaba. Aquel asunto necesitaba de algo más que de la voluntad de ambos, por lo que convenció a Frederick para que se sometieran a algunas pruebas. Los diagnósticos coincidieron contundentes: Frederick era estéril y la causa de ello, la achacaron a una imposibilidad genética. Él, que lo sospechaba desde hacía tiempo, se sintió triste pero mezquinamente aliviado al pensar que al menos Vivian, igual o más afectada, cejaría en su exigencia. En un falso gesto consolador hacia ella o de liberación moral hacia sí, Frederick confesó su sospecha y la confesión empeoró las cosas. Mas que la mera incapacidad de su marido de tener hijos lo que consumía a Vivian era que él pudiera haber puesto por delante de su necesidad de ser madre, una especie de orgullo viril y de estúpida filosofía machista, alimentados por sus visualizaciones en internet. Esta idea soliviantó a Vivian a seguir adelante. Propuso otras alternativas: la adopción o la fecundación artificial. Pero a él se le antojaban humillantes o peor aún, monstruosas. Estaba claro y no debía hacerse ilusiones: bajo su negativa y aparente recelo, Frederick regresaba y se anclaba a sus primeras posturas egoístas, a su vieja comodidad de soltero, al terror inconfeso que le producía la idea de la responsabilidad paterna. Porque Frederik, aunque no lo pareciera, no había dejado de ser un hombre construido sobre un niño aterrorizado por la vida. La situación se empantanó entonces y las desavenencias por cualquier cosa surgieron pronto. Se discutía por todo y en verdad, por lo mismo.
El matrimonio tenía que ser salvado sin comprometerle, pensaba Frederick. Tal vez una mascota como un perro sirviera. Sí, un buen perro de raza le gustaría a Vivian y sustituiría al hijo no venido en cuanto a crianza y compañía. La mantendría ocupada. No se sentiría tan sola allí en la apartada casa, cuando él estuviera durante interminables horas enclaustrado en su despacho con los clientes en linea. Aprovechando que estaba cerca el cumpleaños de ella, la idea no solo le pareció plausible sino que además como regalo no dejaría notar tan a las claras que se trataba de una solución compensatoria.
En la celebración, el nuevo miembro familiar fue un espectáculo desde que Frederick lo sacó del maletero en un transportín cubierto en papel regalo. Era un pequeño Yorkshire terrier muy inquieto que de inmediato trasegaba queriendo estar con unos y otros. Lo llamaron Duke «Tú le pagarás los gastos cuando lo llevemos de viaje con nosotros ¿no, Vivian?» Todos los presentes se rieron. Y Vivian, ofendida, también.
Pese a esto, Duke consiguió por una larga temporada insuflar un renovado entusiasmo a la convivencia y ser el centro de atención del hogar. El remedio al hijo parecía funcionar.
2
Por aquella época, Vivian consiguió trabajo en un instituto público como interina —la obtención de una plaza fija se le resistía— y se le veía ilusionada y centrada en su labor docente entre estudiantes. Los alumnos la querían y Vivian se sentía no solo estimada, sino también secretamente deseada. Su personalidad encandilaba. Daba clases de Ética y Filosofía y adoptaba posiciones muy liberales en los debates que abría en clase. Alguna vez, estas ideas le valieron desencuentros con compañeros y familias, sin que ello la arredrara. En su trabajo se expandía. En casa, por contra, sentía la opresión del carácter de Frederick, su odioso intelectualismo que todo lo hería de muerte. El disentimiento y la complacencia frente a él cada vez menos nombrados se apoderaron de ella. El trato iba a regresar al frío de antaño y Duke no lo iba a remediar.
Fue a mitad de curso, cuando un compañero, algo más joven que ella, le dejó caer su interés y empezó a seducirla. Al principio, Vivian no se dio por aludida o no quiso creer. Atribuía el cortejo del compañero, mas que a un interés particular, a un talante excesivamente amistoso repartido por igual entre hombres y mujeres. Pero un día a la salida de una fiesta de jubilación de una compañera, él se ofreció a acompañarla hasta el coche. Vivian no se negó, confiándose a la idea de que de noche aquel barrio no parecía seguro. El compañero la despidió con un largo beso en los labios antes de cerrarle él mismo la puerta del auto. Vivian arrancó absolutamente confundida. No sabía bien decir si aquello le había gustado o no. El deseo y el deber iban a pugnar en ella un tiempo a partir de aquella noche.
Para mantenerse en el deber, inventó todas las razones y todas inútiles. Todas demasiado pragmáticas, demasiado casposas —el matrimonio, la casa, los ahorros conjuntos, los viajes, Duke…—; pragmatismo que Vivian sabía que no casaba con su concepto del amor, hecho de una sinceridad despiadada consigo misma. La atracción por él era fuerte, eso estaba claro. Y si era así… ¿No debía ahora predicar con el ejemplo? ¿No había ella impulsado a tantos alumnos a decidir en libertad frente al destino acomodaticio, frente a las expectativas familiares que lastraban sus genuinos anhelos? Para Vivian el conflicto comenzó a ser no solo una cuestión emocional, sino también racional, una cuestión de principios que de no atenerse a ellos, la deslegitimaba y la revelaba como una inconsecuente ¿No estaban además en juego su propia identidad, su fuerza, su pleno futuro, sus auténticos sentimientos? Estaba al borde de la desesperación.
Mientras tanto, el compañero siguió a lo suyo. Nada tenía que ver con aquellas consideraciones, por lo que nada le iba a hacer cambiar sus intenciones. Otras fiestas, otros encuentros furtivos, en un parque, en una solitaria playa, en algún que otro hotel, rellenaron las ausencias de ella justificadas ante Frederick con reuniones y cursos de formación ineludibles, salidas con nuevas compañeras, incluso con atenciones o clases particulares a algún que otro alumno. Indolente y atareado, Frederick no sospechaba.
Aquella vertiginosa vida social de Vivian dejaba a Duke en manos de Frederick. Éste se sentía obligado con el perro. Lo sacaba a pasear sin entusiasmo, con fastidio, ocupándose casi por entero de su cuidado y alimentación. A fin de cuentas ¿Qué otra cosa podía hacer? Era el regalo compensatorio a Vivian, el regalo que ella no le había pedido, su solución. No ocuparse de Duke era reconocer lo que, como en muchas cosas de su vida, se negaba a ver: que la solución no había servido para salvar la relación, pero sí para confirmarle ante Vivian como el niño perdido, el inmaduro, que ella no escatimaba en reprochar. La humillación y la monstruosidad que creyó conjurar con su negativa a la adopción y a la fecundación artificial, lo buscaban ahora intempestivamente en su atadura al perro.
Aquel cuidado producto de una obligación moral encubierta, no iba a sostenerse indefinidamente. Al cabo de unos meses, Frederick fue perdiendo su obstinación. Ya no sacaba a pasear a Duke cada dos o tres veces al día. Ya no compraba su comida favorita. Apenas lo aseaba; apenas lo distraía cuando se le acercaba solícito. Duke fue enmudeciendo lentamente. Empezó a caminar más despacio. Estaba deprimido. El rabo antes enhiesto y alegre parecía esconderse ahora como avergonzado del entusiasmo en tiempos mejores. Dejó de hablarse de Duke y se asumió veladamente, que mientras el perro tuviera para vivir, todo andaría bien, nada les comprometería. Duke debía ser, sí o sí, el tercero en el hogar. No lo querían ver, pero en la salud del perro se encarnaba la salud del matrimonio.
3
Un día, un fallo en la aplicación que permitía la videoconferencia con la junta de accionistas obligó a Frederick a usar el ordenador de Vivian. No quería utilizarlo sin su consentimiento, así que trató de localizarla al móvil. No hubo respuesta. Los clientes ya esperaban. La urgencia justificaba esta vez el procedimiento indiscreto. Abrió el escritorio. Con la precipitación de su salida, Vivian había dejado en pantalla la ventana de sus correos privados. Frederick leía en sesgo, confundiendo en el paroxismo del momento, la ansiedad que le procuraba la inmediata solvencia del revés informático, con la del revés sentimental. Aún así, absolutamente descentrado, pudo mantener a flote el orden del día en la reunión con los clientes.
Nada dijo a la llegada de Vivian por la tarde. Duke dormitaba sobre su puff. Hacía tiempo que había dejado de recibir a su dueña. La casa parecía más oscura que de costumbre. Cuando Frederick salió del despacho dejaron que cayera la noche sin encender las luces. Estaban mutuamente silenciosos. Luego cenaron frente al televisor. Surgieron algunos monosílabos. Esta vez, no iban a comentar los pormenores del día. Vivian se acordó al acabar que le tocaba dar de comer a Duke. Se levantó con desgana y le sirvió. Su marido esperaba el gesto. Él no pensaba hacerlo.
4
Llegó el verano y el escarceo de Vivian había acabado sin dejar rastro. El joven compañero tenía a otra y Vivian no volvería a verlo destinada por su nómada condición de interina a otros centros.
En uno de aquellos días, al volver también por la tarde, Vivian se asomó al despacho de Frederick y preguntó por Duke. Como abstraído y sin apartar la mirada de los gráficos salientes que mostraba el escritorio su marido le respondió:
—No está en casa —. Su voz parecía agotada.
—¿Cómo que no está?
—Te dejaste la puerta abierta al marcharte y debió salir tras de ti esta mañana.
—¿Seguro? Nunca me ha pasado.
—Pues pasó.
—Estará en los terrenos de algún vecino ¿no crees?
—No lo sé. Compruébalo. Tengo trabajo y no puedo dedicarme a ello. Tú puedes si haces hueco en tu atareada vida de verano. Si no, espera por él.
Frederick se volvió y la miró fijamente con una dureza ajena. Vivian no respondió. Sintió, entonces, un pálpito irreal, absurdo. En silencio, le dio la espalda, fue a la cocina, soltó el bolso sobre la mesa, abrió la nevera y destapó una cerveza. Luego fue al salón, se desplomó en el sofá y puso el primer programa que encontró en antena. Era ruidoso. Le ayudaría a no pensar.
* * * *
Una semana después, un vecino dijo a Vivian que habían encontrado a Duke entre los escombros de un solar alejado de allí, dentro de una bolsa de basura. Le habían aplastado la cabeza.
Vivian sospechó que sobraba decírselo a su marido.
David Galán Parro
6 de agosto de 2025