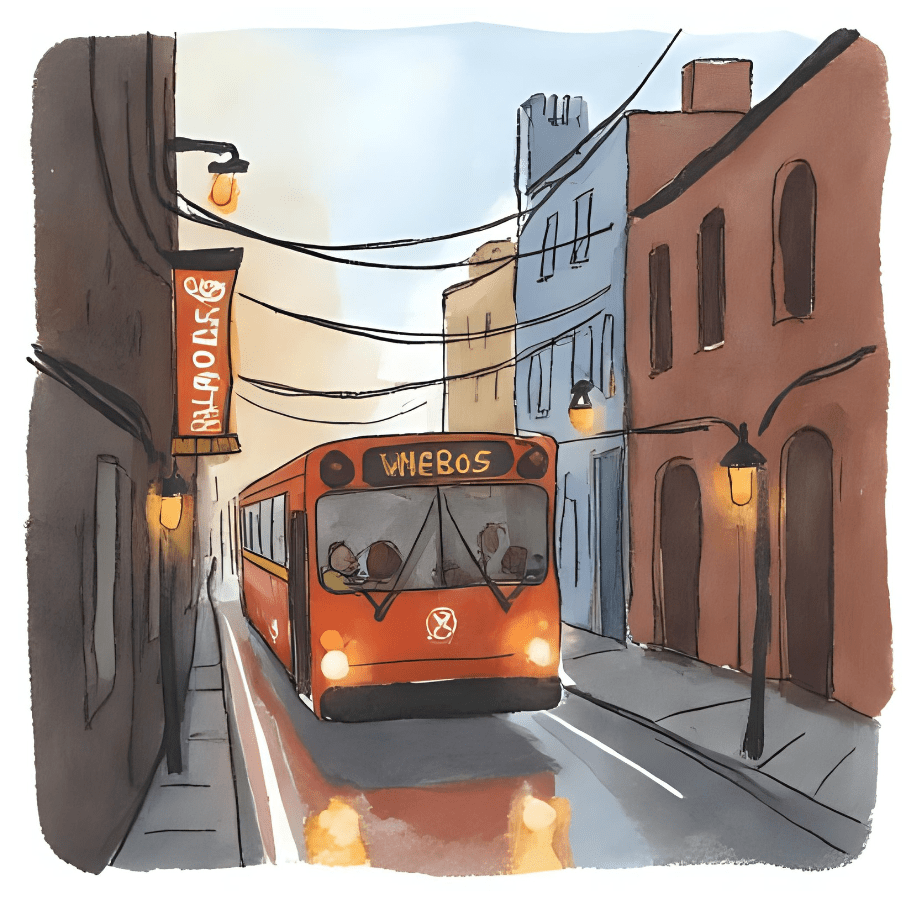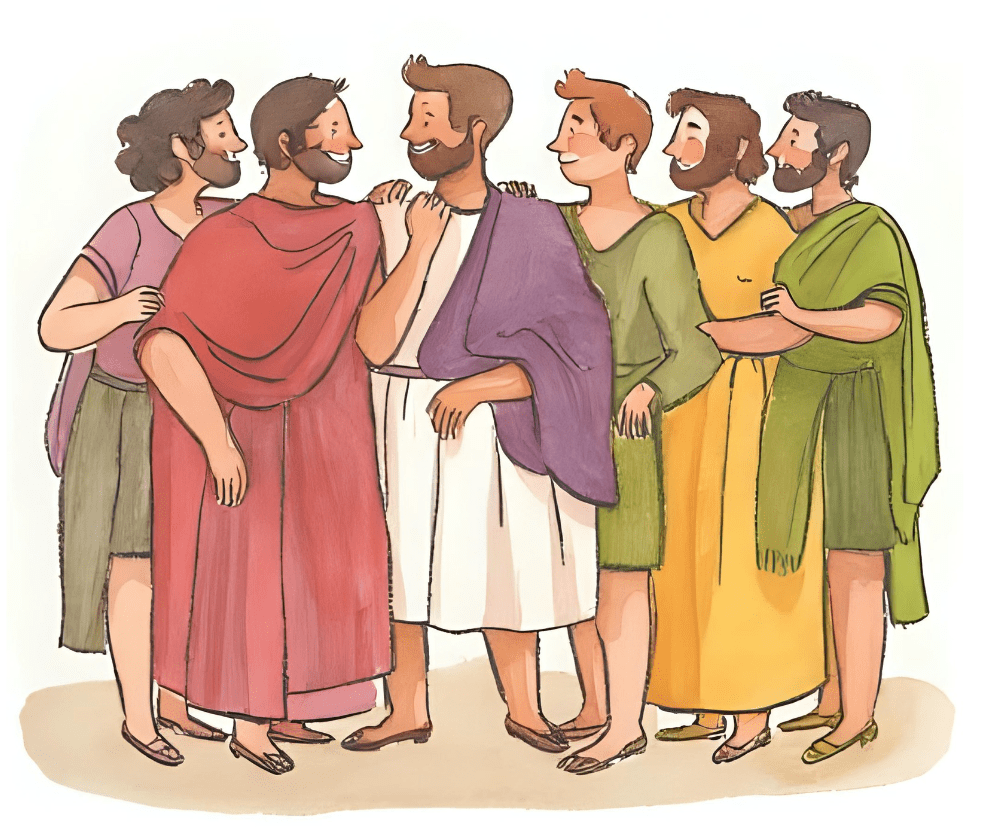Nick se recostaba en la tapia de la iglesia, donde le habían arrastrado para alejarlo de las ametralladoras de la calle. Las dos piernas asomaban en una postura forzada. Le habían dañado la columna vertebral. Tenía la cara sudorosa y sucia. El sol le daba en la cara. Era un día muy caluroso. Rinaldi, un tipo de espalda ancha, con todo el equipo por el suelo, yacía boca abajo arrimado a la tapia. Nick miraba al frente y le brillaban los ojos. El muro rosado de la casa de enfrente se había derrumbado, y una cama de hierro colgaba retorcida hacia la calle. Dos austríacos yacían muertos entre los escombros, a la sombra de la casa. Calle arriba había más muertos. En la ciudad las cosas avanzaban. Iban bien. Los camilleros llegarían en cualquier momento. Nick volvió la cabeza lentamente y miró a Rinaldi.
—Senta, Rinaldi, Senta. Tú y yo hemos firmado una paz aparte.
Rinaldi estaba echado al sol, inmóvil, y respiraba con dificultad.
—No somos patriotas.
Nick volvió la cabeza con cuidado hacia el otro lado, sonriendo y sudando. Rinaldi era un público decepcionante.
Ernest Hemingway
«Nick se recostaba en la tapia de la iglesia, donde le habían arrastrado para alejarlo de las ametralladoras de la calle.»
Aparición inmediata del primer personaje, Nick.
Lugar: Una tapia. Una iglesia. Una calle.
«Ametralladoras» insinúa una situación de guerra. El objeto ametralladora representa el peligro. Alejan a Nick del peligro. No se toma como causa del peligro a los soldados enemigos, sino al objeto ametralladora (metonimia).
Nick esta recostado en relación a la tapia y previamente lo han arrastrado hasta ahí para protegerlo. Este hecho insinúa varias hechos a su vez. Uno de estos hechos es un nexo narrativo:
-Nick está en posición pasiva: recostado.
-Nick tiene compañeros. En contexto de guerra, el personaje y sus compañeros deben ser soldados.
-Nick es arrastrado, luego, no se vale por sí mismo. Esto tiene cohesión con el primer hecho, estar recostado (cohesión narrativa). Los dos hechos insinúan el nexo que sirve para la continuidad narrativa: la condición de herido de Nick.
Este nexo se da en el plano del significado, interno, del contenido.
«Las dos piernas asomaban en una postura forzada.»
Tercera insinuación o expresión indirecta del hecho que sirve de nexo narrativo. Esta expresión se hace por medio del mundo sensible, por medio de una imagen.
«Le habían dañado la columna vertebral.»
Ahora, expresión directa del hecho que sirve de nexo narrativo.
«Tenía la cara sudorosa y sucia.»
Expresión indirecta del hecho que sirve de nexo narrativo por medio del mundo sensible, por medio de otra imagen.
«Cara» nuevo nexo narrativo, en el plano del significante, externo, formal.
«El sol le daba en la cara.»
El personaje está pasivo frente al sol, porque está herido (cohesión y continuidad narrativa). La repetición de la palabra «cara» hace efectivo el nexo narrativo externo.
«Sol» nuevo nexo narrativo, en el plano semántico, interno, de contenido.
«Era un día muy caluroso.»
La palabra «caluroso» hace efectivo el nexo narrativo interno.
En esta oración se borra a Nick, al sujeto y se hace una apreciación exclusivamente sobre el mundo objetivo en que está inmerso.
Al borrar provisionalmente a Nick se prepara la aparición del segundo personaje (transición narrativa)
«Rinaldi, un tipo de espalda ancha, con todo el equipo por el suelo, yacía boca abajo arrimado a la tapia.»
Aparición del segundo personaje, Rinaldi.
Lugar: La tapia y la calle.
Rinaldi no está recostado, está arrimado, yaciendo boca abajo, con todo el equipo por el suelo. Esto insinúa que está en una situación más pasiva si cabe que Nick.
La mínima descripción física de Rinaldi -espalda ancha- refuerza la imagen de su cuerpo yaciente.
La tapia se siente como un límite con la que ambos cuerpos mantienen una relación de situación y posición.
«Nick miraba al frente y le brillaban los ojos.»
Imagen que expresa quietud externa de Nick herido, a la vez que un fuerte movimiento emocional.
Aparición de un nuevo nexo narrativo interno: la dirección de la mirada de Nick.
«El muro rosado de la casa de enfrente se había derrumbado, y una cama de hierro colgaba retorcida hacia la calle.»
«El muro rosado de la casa»: El color que Hemingway le da al muro contrasta con los colores propios que deben verse en una situación de guerra (gris, negro, blanco, rojo…). El «rosa» insinúa calidez, placidez, intimidad, inocencia.
La imagen del muro derrumbado con una cama de hierro colgando hacia la calle se asemeja a la de una persona destripada o con vísceras hacia fuera. Se insinúa así un grado alto de violencia donde lo interno sale dañado y deformado impúdicamente hacia afuera.
Por otra parte, la expresión «la casa de enfrente» hace efectivo el nexo narrativo interno, dirección de la mirada del personaje, y el muro derrumbado se convierte en el nuevo nexo narrativo interno.
«Dos austríacos yacían muertos entre los escombros, a la sombra de la casa.»
El nexo muro derrumbado se hace ahora efectivo mediante las palabras «casa» y «escombros»
Aparición de la idea de la muerte y de enemigo con la imagen de los cadáveres de los austriacos. Austria-Hungría pertenecía a la Triple Alianza, e Italia (Rinaldi) y EEUU (Nick) pertenecían a la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial.
«Calle arriba había más muertos»
Se vuelve a la imagen de la calle del principio, pero ahora se le suma el componente subjetivo cuando se refiere a los muertos. Se amplía la visión del lugar donde se produce la escena. Esta apertura se mantiene en el lugar de la escena sin aún alejarse de ella. El mayor número de muertos intensifica el dramatismo de la escena.
«En la ciudad las cosas avanzaban. Iban bien.»
Con la palabra «ciudad» nos alejamos del lugar de la escena hasta abandonarla y se nos procura una visión mucho más amplia y contextualizada de lo que acontece y a su vez, nos hace imaginar daños de mayor alcance. En la misma oración también se representa la actuación sobre el daño creado. Y en la segunda, su efecto positivo. Estas dos oraciones insinúan otro nexo: el hecho de la victoria favorable a los dos heridos y la actividad de auxilio lejana a ellos.
«Los camilleros llegarían en cualquier momento.»
Regreso al lugar de la escena principal por medio de un personaje colectivo: los camilleros. «Camilleros» expresa indirectamente el estado de los dos soldados heridos (cohesión narrativa) y resuelve el nexo anterior trayéndolo a la escena principal por medio de los camilleros.
«(…) Nick volvió la cabeza lentamente y miró a Rinaldi.
—Senta, Rinaldi, Senta. Tú y yo hemos firmado una paz aparte.»
El lento movimiento corporal de Nick se adecúa a su estado al tener lesionada la columna (cohesión narrativa).
«Senta» en italiano es «escucha», «mira», «siente». Es la apelación de Nick a Rinaldi para que esté en total presencia del momento vívido y doloroso.
«Tú y yo hemos firmado una paz aparte» es la manifestación de que ellos dos ya no seguirán luchando por estar heridos.
«Rinaldi estaba echado al sol, inmóvil, y respiraba con dificultad.
—No somos patriotas.»
Respuesta que se atribuye a Rinaldi y que por su contenido es opuesta a lo que apela Nick. Rinaldi, no vive el momento como Nick. Rinaldi, apela a la idea patriotismo y frente a ella, rebaja el momento que le toca vivir. Nick en cambio no se someta a ella, y pone en primer plano el momento que le toca vivir por encima de la idea. Esta actitud establece la contradicción entre lo real y lo ideal.
«Nick volvió la cabeza con cuidado hacia el otro lado, sonriendo y sudando.»
Nick vuelve la cabeza hacia el otro lado como signo de rechazo y desprecio hacia el compañero. Lo hace con cuidado por lo dicho anteriormente: tiene la columna dañada.
«Rinaldi era un público decepcionante.»
Esta oración final constata y refuerza el rechazo y el desprecio de Nick hacia la actitud patriótica de Rinaldi.
David Galán Parro
21 de septiembre de 2025