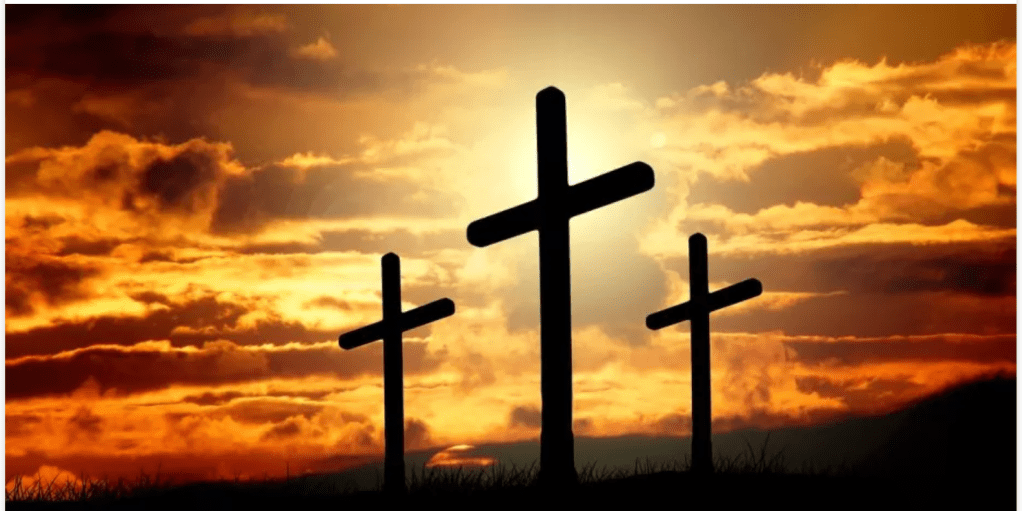
Nada se mueve en torno al Calvario. Sólo quietud y suplicio en estado puro. El hombre que todos conocemos quiebra en cruz la suave silueta del cerro. Los pormenores de dicha imagen es de todos, es universal. Podrían evitarse por consideración o falsa reverencia. Yo no lo haré.
Como todo hombre de esta época, de cualquier época, lo imagino en el silencio del paisaje áspero y desolado; lo imagino trasponiendo cada hora, minuto y segundo, intolerables, de la fresca mañana que algo lo alivia, del mediodía y la tarde ardientes, de la fría noche que lo cala. Imagino, también, en esa atroz intemperie, su piel expuesta, su carne abierta, sus huesos astillados, sus vísceras dolorosamente suspendidas en secreto. Horas como eternidad, minutos como centurias, segundos como años. El tiempo hecho dolor y espera y de ellos, el anhelo de la muerte que hace de él un muerto en vida.
Los pies lacerados, rendidos, no descansarán más sobre firme, no caminarán ya nunca. Sus últimos pasos le sirvieron para consumar su propia muerte, para elevarse al cerro acarreando con el peso no humano que ahora lo fija al aire a ras de suelo y lo inmoviliza. En los dedos de sus pies todavía se halla el último contacto con la tierra de la que de a poco, se desprende. Quizás ese leve roce de polvo es la anticipación, el símbolo de su inminente vuelo ingrávido.
Cristo hombre, allí, que buscó confundirse entre sus iguales para sentirlos y padecerlos a todos dentro de él, no se distingue ahora de los otros. No puede rebasar su cruz en altura a las dos cercanas. No puede presidirlas. De las tres es la última, postulará un poeta argentino. Pero nada nos corrobora la futura opinión, pues dos condenados lo flanquean. A su izquierda, la burla, a su derecha, el arrepentimiento, dicen incluso que oye de ellos. Sea como fuere, su destino, o la voluntad de los infieles que le han torturado, ignora que se afirma en su incorruptible humildad de treinta tres años.
Apenas mueve el viento la barba hirsuta que ensombrece el pecho bañado en sangre interminable. Cada aliento es una espada en el esternón. Apenas siente las espinas que coronan y rasgan sus sienes. Ya no le laten los clavos. Si nos fuera posible estar junto a él y mirarle, nos desdibujaría su rostro, absortos por la mirada de quién de alguna forma está ya en un lugar extraño, ignoto, abnegado. Pero no la veremos nunca. O no en él…
Lejos de las imágenes que lo remedan y lo mitifican, habremos de reencontrarla en los cuerpos vivos de las multitudes que luchan infatigables para hacer del Hombre, y no de Dios, el centro absoluto del mundo.
15 de mayo de 2025
David Galán Parro
